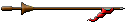La Aguja de Fuego - Valan
Era una mañana atípica. Las nubes cubrían el horizonte y teñían el cielo con tiznes negros. Rugían, tronaban y dejaban caer una lluvia ajena a estos territorios. Avanzaban desde el Norte. El desierto no contemplaba algo así desde hace muchos soles. ¿Pasó alguna vez más? Nadie lo recuerda así, o nadie sobrevivió para contarlo.
Entre un mar yermo de arena y roca surge solitaria una atalaya desde lo alto de un risco. Se encuentra abandonada, envejecida por el paso de cientos de cosechas y descuidada por la falta de uso. Ignorando su pasado, un tapiz de casas blancas y tiendas de tela visten la falda del risco para evitar su fea y accidentada desnudez.
El movimiento de las calles día tras día es el mismo. Apenas un vergel permite el sustento de los pocos ciudadanos que habitan estos hogares, los cuales sobreviven gracias a la leche y carne de sus cabras y a los pocos huertos bajo las palmeras que bordean el oasis y dan cierto alivio con su sombra ante la luz que siempre está ahí.
Aimán miraba a su madre y se preguntaba por qué aquella dulce mujer decidió acabar en un lugar como este. Ella siempre ocultó su pasado y esquivaba las preguntas de Aimán cada vez que éste quería saciar la curiosidad sobre su origen. ¿Porqué él no era como los niños de la aldea? Ellos eran altos y esbeltos, con tez morena y ojos negros. A él sin embargo le hacía daño la luz, le quemaba el sol que día a día estaba ahí implacable enrojeciendo su blanca piel y que le obligaba a guiñar sus verdes ojos, idénticos a los de su madre. Eso no le impedía saciar sus deseos de escalar una y otra vez la vieja atalaya. Sorteaba los maderos carcomidos y las plantas secas y espinosas que algún día debieron ser verdes. Saltaba, escalaba y esquivaba los bloques de piedra derruidos de las entreplantas de la torre movido por la curiosidad, como empujado por una fuerza invisible que le invitaba a subir cada mañana a aquella construcción. Una vez arriba su vista se dirigía hacia el Norte, a una losa desgastada situada en la única almena que se hallaba intacta. Allí sólo podía verse el resto de lo que parecía un antiguo poema:
“(…)ndo el faro se mue(…) una aguja arderá. Agua y (…)iento volverán p(…)o no sobreviv(…) pues su alma c(…) el oso caerá.”
Se convirtió en adulto y su cuerpo se tornó robusto, lo cual le capacitaba especialmente para ser el aguador de la aldea. Desde primera hora de la mañana recorría todos los pozos situados varias leguas alrededor de la aldea con Jazmín, una mula de piel clara muy parecida a él, pequeña y a la vez fuerte, y juntos cargaban las vasijas cerámicas con unas dos arrobas diarias de agua, lo suficiente para alimentar al ganado y regar las escasas hortalizas que crecían en las orillas del oasis. Pero siempre volvía a la atalaya. Se recitaba a sí mismo una y otra vez el poema sin lograr entenderlo y desde allí arriba su vista siempre se dirigía al Norte.
Aimán se despertó tras un estruendo jamás escuchado en aquellas tierras. Según sus cálculos debía ser la primera hora del día pero todo estaba oscuro aún. Extrañamente algo silbaba. Miró hacia la entrada de la tienda y ésta se agitaba como nunca antes lo había hecho, empujada por un viento enfurecido que parecía querer llevar el mismo suelo hasta el cielo. Los gritos de su madre llamándole por su nombre le hicieron salir rápidamente de la tienda.
Al atravesar el umbral de su hogar fue golpeado por una fuerza invisible que le hizo tambalearse y que casi le llevó al suelo. Hacía muchísimo viento y su madre se apresuraba por recoger las vasijas que no habían sido destruidas por el temporal e introducirlas dentro de la tienda.
- ¡Aimán! ¡Aimán! ¡Rápido, ve a por Jazmín e intenta ponerla en lugar seguro! Yo me ocuparé de las cerámicas -, mientras se protegía de la abrasiva arena con su pañuelo el blanco rostro de ojos verdes.
Aimán, obedeciendo a aquella mujer que le había dado todo salvo un pasado, recorrió todos los recodos de la aldea para encontrar a su pequeña Jazmín. Buscó entre tienda y tienda, entre casa y casa, en el frondoso oasis, pero no vio nada. La gente se apresuraba a proteger sus escasos enseres, corriendo de un lado para otro. Algunos incluso abandonaban la aldea seguidos por los gritos del viejo anciano:
-¡No hay luz que nos guíe! Huyamos todos de aquí pues sin faro nuestras vidas serán negras como el cielo. -
-Se habrá vuelto loco aquel anciano- pensó Aimán, aunque realmente estaba asustado, como todos. - ¿A qué se referiría aquel anciano sobre el faro? -
Cuando de pronto empezó a caer agua del cielo… ¿Eso era posible? Jamás había visto algo así.
Debió ser por las prisas y la ansiedad de la situación de no encontrar a Jazmín, pero no cayó en la cuenta de que el sol no proyectaba la sombra bajo sus pies. Alzó la vista y vio el cielo negro que dirigía hacia él miles y miles de gotas de agua que le empapaban el rostro y todo lo mojaba. El sol que siempre había estado ahí desapareció. ¿Qué clase de presagio sería éste?
-¡El faro! ¡El faro es el sol y el sol no está!- Y a su mente acudió aquel poema que día a día desde que tiene uso de razón ha recitado sin comprender su significado.
El suelo empezó a temblar y el airé arrastró el sonido de gritos, gritos que parecían humanos y cantaban al unísono al compás de los temblores de la tierra. En aquella confusión, Aimán miró la atalaya y sin dudarlo ni un instante corrió por la escarpada ladera sin mirar atrás. Oyó los gritos de su madre pidiéndole su regreso pero él quería avanzar y subir a su querida torre, un día más.
Atravesó la puerta. Las suelas de sus sandalias mojadas le hicieron resbalar con las piedras y cayó haciéndose daño en la muñeca derecha por la mala caída, pero sus ganas de ver el horizonte anularon cualquier dolor. Se levantó rápidamente y siguió el ascenso de la escalinata esquivando maderos podridos, arañándose con zarzas secas. Nada podía pararle.
Llegó arriba y el agua volvió a darle en la cara. El sonido de los gritos y los temblores eran cada vez más claros, más cercanos, y ahí estaba la inscripción. Volvió a leerla. El faro… El sol… Agua y viento… El oso caerá… Aimán volvió a la realidad cuando un grito destaco sobre el resto y cesaron los temblores. Corrió hacia las almenas, siempre mirando al Norte, y descubrió algo que le dejó paralizado.
Podía ver cientos de personas, quizá miles, a tan sólo unos pasos de la aldea. Estaban tan cerca que incluso podía vislumbrar los rostros iluminados por la luz de las antorchas de sus portadores. Todos iban a pie excepto uno. Se alzaba a caballo y su cabeza parecía protegida por un gorro de hierro y oro, llevando en su mano izquierda una antorcha y en su mano derecha una larga pica del cual pendía un estandarte. Parecía de color verde y en su interior tenía lo que parecía ser la silueta de un… ¿oso? ¡Un oso! Alzó la mano en la que sujetaba la antorcha y gritó.
Al momento se iluminó una gran bola de fuego de entre aquellos hombres y Aimán descubrió la estructura de madera que lo portaba. No entendía nada y estaba paralizado, quizá por la curiosidad, quizá por el miedo, pero empezó a entender que subir allí fue una decisión equivocada. Demasiado tarde. La gran bola de fuego se alzó por el cielo directamente hacia la atalaya, dándole a Aimán el tiempo mínimo para esconderse tras la almena donde se encontraba la inscripción, arrodillarse y cerrar los ojos. La gran bola rozó la base de la atalaya, destruyendo sólo un flanco para fortuna de Aimán. Se acordó de su madre, ¡la había dejado sola!
Descendió a grandes saltos por la atalaya que comenzaba a derrumbarse, esquivando los obstáculos que tenía por delante pero al llegar al final vio que las plantas espinosas habían comenzado a arder y obstaculizaban la salida de la torre. Cerró los ojos y saltó hacia la puerta cayendo sobre un charco formado en el camino de entrada, aliviando así ligeramente sus quemaduras, pero con la mala suerte de volver a caer sobre su maltrecha muñeca derecha, la cual crujió y quebró dejándole inutilizada la mano derecha e invadido de dolor.
Agarrándose la muñeca con la mano izquierda corrió ladera abajo por la cara Sur para encontrarse con su madre y ponerla a salvo. Otro grito recorrió el aire y los temblores comenzaron de nuevo. ¿Habrán comenzado la marcha de nuevo? Aimán debía darse prisa. Tan sólo giró la cabeza para observar la atalaya, la cual estaba parcialmente derruida y se alzaba como una aguja en llamas bajo el negro cielo.
Bajó por fin a la aldea y comprobó que aquellos hombres cubiertos de metal habían entrado en algunas casas y estaban saqueándolas, prendiéndolas fuego e incluso matando a quién allí dentro se encontrase, pero por suerte no habían entrado aún en su humilde tienda, donde él acababa de llegar y encontró a su madre arrodillada junto al hogar, el cual se encontraba apagado, y portando un cuchillo mientras temblaba y recitaba frases en otro idioma. Aimán se arrodilló junto a ella, que dejó de balbucear, y se miraron fijamente a través de sus idénticos ojos verdes acompañados de un silencio que no hacía más que unir para siempre a aquella madre y a aquél hijo. Y fue así. Ella agarró el cuchillo y lo clavó en su propio corazón acabando con su vida. Todo pareció paralizarse en el tiempo. Cayó de lado agarrando aún a su hijo con la mano, el cual nada podía hacer ya, salvo seguir mirándole a los ojos.
Entró en la tienda el hombre con casco de hierro y dorado. En su pecho lucía una armadura de hierro con la silueta de un oso sobre sus dos patas. A sus hombros, una piel de oso le pendía por la espalda a modo de capa. Lanzó la antorcha a un lateral de la tienda, la cual comenzó a arder a pesar de estar mojada. Nada parecía proteger a Aimán. No quería soltar a su madre con su mano izquierda, la única que tenía servible. Nunca la soltaría. Retorciéndose de dolor y apenas sintiendo el tacto del cuchillo, lo agarró y lo sacó del pecho malherido de su madre. Él hombre desenfundó una espada y se dispuso a dar una estocada final. Puso una rodilla sobre el suelo junto a Aimán, comprendiendo por sus gritos y gemidos que estaba malherido y poco podría hacer. Atravesó su torso con la espada, pero se dio cuenta demasiado tarde que el cuchillo que portaba Aimán en su mano derecha lo tenía clavado en el cuello.
Aimán, sin soltar en ningún instante a su madre ni al cuchillo, cruzó la mirada con aquél individuo portador del oso y ambos cayeron al suelo mirándose fijamente. Mirándose mutuamente sus ojos verdes.
“Cuando el faro se muera una aguja arderá. Agua y viento volverán pero no sobreviván pues su alma con el oso caerá.”